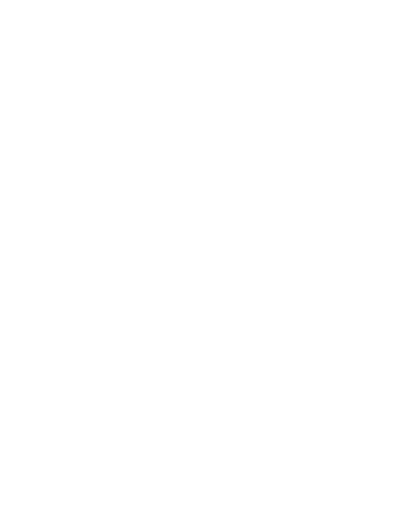Mejora del capital humano mediante acceso a conocimientos innovadores en ciencia y tecnología.

Sierra Productiva se crea porque busca que las familias campesinas en zonas rurales, tengan una producción viable, rentable, emprendedora y sobre todo auto-sostenible.

Gracias a la producción de alimentos orgánicos y por su valor nutricional, se pueden comercializar productos cumpliendo estrictos estándares de calidad.

A través de nuestra filosofía de transmisión de conocimientos, formamos y capacitamos con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias.
Rote el dispositivo o reduzca el zoom